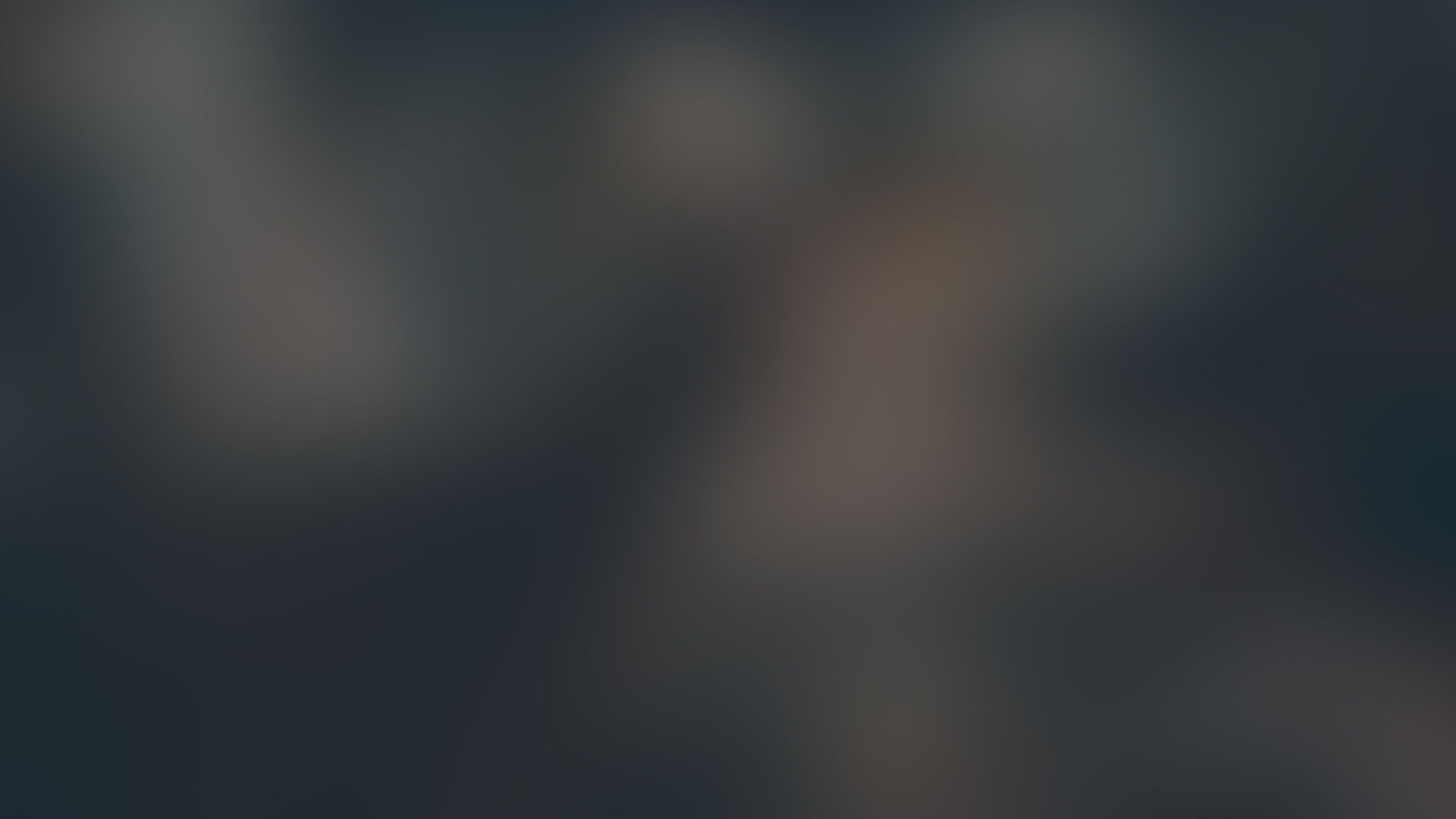
Entre el cuidado y la contradicción: una reflexión queer sobre las tramas que sostienen la vida
Una entrevista a Vic
El cuidado ha emergido como una categoría política fundamental en las discusiones feministas y queer contemporáneas. Lejos de ser una práctica neutra o naturalmente bondadosa, el cuidado se presenta como un campo de disputa: entre el neoliberalismo y lo comunitario, entre la familia y las redes queer, entre el sacrificio y el deseo. A través del testimonio de una activista y cuidadora queer, este texto explora los múltiples significados, tensiones y estrategias que rodean el cuidado como práctica de vida y resistencia en contextos de precariedad estructural.
Para esta activista queer, hablar de cuidado es adentrarse en un terreno lleno de tensiones. Reconoce en él una herramienta poderosa para recomponer el tejido social desde lo colectivo, pero también un concepto enredado en contradicciones históricas. El cuidado, dice, puede ser tanto un gesto amoroso como una trampa. En su propia vivencia, cuidar ha significado navegar entre el deseo y la obligación, entre la comunidad y las jerarquías heredadas.
“Para mí, el cuidado es un nido de ratas… es algo que no podemos dejar de hacer porque nuestra comunidad requiere de eso y siempre lo ha hecho, pero me resulta muy difícil que a las personas que hemos sido generizadas como mujeres no se nos pegotee con las lógicas familiares.”
A pesar de esa ambivalencia, sostiene que el cuidado es uno de los grandes dilemas políticos de este tiempo. Para quienes desean construir un feminismo y una comunidad LGBT+ sostenibles, el desafío está en imaginar formas de acompañamiento que no reproduzcan la familia tradicional ni la lógica neoliberal. Hacer memoria, dice, es clave: una memoria queer que recupere otras formas de vínculo, de sostén, de estar juntes.
“El cuidado es uno de los grandes problemas políticos que tenemos hoy en día si queremos construir un feminismo y una comunidad LGBT que se sostenga… sin que nos corte la imaginación de la familia.”
El relato hunde raíces en su propia historia. Desde pequeña estuvo rodeada de tareas de cuidado: con hermanxs, con compañerxs migrantes, con vejeces lésbicas, con personas neurodivergentes. A veces elegidas, muchas veces no, esas prácticas moldearon una biografía en la que lo íntimo se entrelaza con lo político, el dolor con la reparación.
“He tenido roles de cuidado muy marcados con la comunidad LGBT… de recuperación de sus historias y estar en una cercanía de recuperar sistemáticamente esas historias para que esas vidas no se marchiten en silencio.”
En contraposición a una idea del cuidado asociada al sacrificio femenino, propone erotizarlo. Desde una perspectiva inspirada en prácticas BDSM, piensa el cuidado como ejercicio de poder afectivo y consensuado, lejos de la moralidad de la sororidad tradicional o de la imagen de la monja sacrificada. En su mirada, el deseo también puede ser un modo de sostener.
“Me interesa mucho abordar las prácticas de cuidado conectadas con el campo de lo erótico… no quisiera que sea desde el hilo histórico de la monja de la sororidad.”
Sin embargo, ese deseo choca con los límites concretos de una estructura estatal rota. Denuncia la pérdida de políticas públicas que alguna vez garantizaron acceso a la salud mental, a tratamientos hormonales, a modificaciones corporales. La destrucción del Hospital Laura Bonaparte, por ejemplo, simboliza el derrumbe de un refugio vital para la comunidad.
“Estamos teniendo que dejar tramas paralelas comunitarias de tráfico,en realidad, de compartir medicación pero que también pone en riesgo a las personas porque no hay un seguimiento profesional.”
La violencia estructural se vuelve personal cuando su cuerpo con expresión de género masculina y genitalidad feminizadaes rechazado o patologizado en el sistema de salud. Acceder a una atención digna depende casi siempre de redes afectivas o del activismo. Y aún cuando hay acceso, la dignidad no está garantizada.
“Siempre hay una violencia ahí, un rechazo, son pocas las veces que uno encuentra profesionales amigables y tiene que ver con profesionales que son cercanos a las tramas de activismo.”
Aunque reconoce que su situación económica le permite amortiguar algunos golpes, no idealiza esa posición. La clase media no alcanza para proteger de la violencia estructural. Ir al médico sigue siendo una odisea; hay que insistir, aguantar, buscar hasta encontrar a alguien que no violente.
Ante el avance de la ultraderecha, la activista es clara: no se trata de pedir más, sino de sostener lo ya ganado. Lo urgente es que se respeten los marcos regulatorios existentes, que se refinancien las políticas públicas que aún sobreviven, sobre todo en salud mental.
“No se trata tanto de agregar… sino de respetar nuestros marcos regulatorios y otorgar refinanciación.”
En este vacío, la comunidad queer ha tejido respuestas propias: interrupciones del embarazo, hormonización, salud mental con microdosis, plantas, contención mutua. Pero los límites de la autogestión son reales. Sin apoyo profesional, muchas de estas prácticas se vuelven agotadoras o insuficientes.
“La salud mental la hacemos con cosas más experimentales, plantas, microdosis de hongos… pero suele ser muy agotador porque no terminan de funcionar.”
Las redes comunitarias también se desgastan. La crisis económica, el cansancio emocional y la falta de estructura formal están dejando a muches al borde. La sensación de colapso es tangible. Sostener la vida se vuelve, cada vez más, una tarea imposible.
“Se nos van a caer compañeras y compañeros en este proceso… no estamos pudiendo sostener a la comunidad queer que nos rodea con tranquilidad.”
Desde esta mirada queer, el cuidado no es una promesa dulce ni una consigna vacía. Es una práctica esencial, pero atravesada por contradicciones, marcada por el deseo y la precariedad. En contextos de abandono estatal, las tramas de cuidado queer emergen como los últimos bastiones para sostener la vida. Aun cuando tiemblan. Aun cuando no alcanzan. Pensar el cuidado como una ética política y queer, más allá de su romantización, es una urgencia vital.